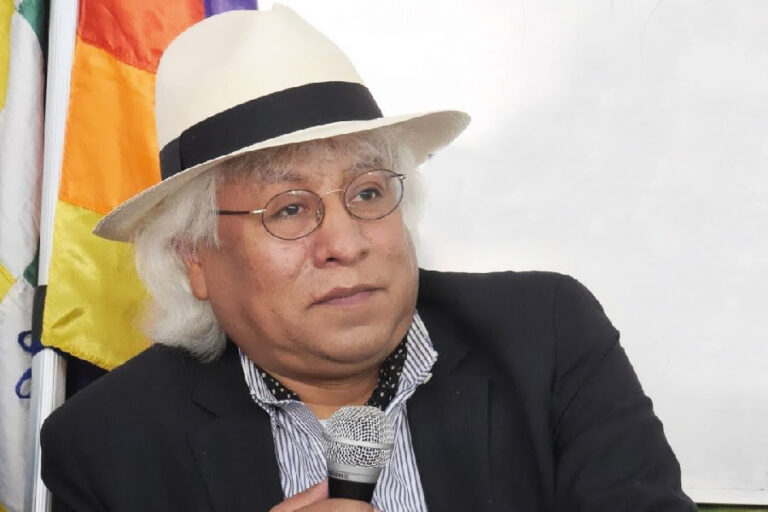Por: Pablo José Iturralde[1]
24 julio 2025
Las elecciones internas de la CONAIE se dieron en un momento adverso para las fuerzas sociales populares. El gobierno de Daniel Noboa, respaldado abiertamente por Estados Unidos y los sectores más concentrados de la economía nacional, ha avanzado en la consolidación de un modelo autoritario y tecnocrático que mezcla represión, propaganda y cooptación. La disputa por la presidencia de la CONAIE, en este contexto, no fue un hecho aislado ni meramente organizativo: fue una expresión de las tensiones acumuladas en el campo indígena-popular.
La victoria de Marlon Vargas respondió a múltiples factores, entre ellos, una intervención velada -pero evidente- del Estado. Desde la inscripción masiva de comunidades en la Amazonía hasta gestos políticos de celebración pública del ministro de Gobierno tras los resultados, lo que respalda la idea de que el oficialismo operó para garantizar un resultado que les sea favorable. Es claro que la administración de Noboa se siente más cómoda con un liderazgo que piensa que puede ser menos confrontativo, con una CONAIE que no movilice ni cuestione el modelo. Sin embargo, no hay una sola CONAIE -nunca la hubo-. Por ejemplo, nosotros creemos que en esta coyuntura se han evidenciado por lo menos tres posicionamientos generales:
- Una izquierda indígena que apuesta por un proyecto autónomo, con vocación popular y antioligárquica. Esta corriente ha sido crítica tanto del correísmo como de las derechas tradicionales, pero en los últimos años (desde el 2019), en momentos decisivos ha optado por alianzas tácticas frente a amenazas mayores, como la pelea en contra de las políticas neoliberales y la defensa de sus filas ante la represión y persecución estatal. Leonidas Iza encarna este proyecto, que prioriza las luchas sociales, la autodeterminación territorial y la soberanía sobre los bienes comunes.
- Un sector más cercano a agendas de gobernabilidad, que ha priorizado el diálogo con gobiernos de turno, sin una propuesta clara de transformación. Algunos lo llaman “derecha indígena”, pero más que un proyecto ideológico coherente, parece responder a una lógica de pragmatismo institucional. Generando una práctica política de oportunismo, o una forma de supervivencia pragmática, y centrada en demandas que responden a necesidades de corto plazo.
- Un campo intermedio, donde se ubican referentes que fluctúan entre el ambientalismo institucional, el autonomismo indígena y una retórica progresista con menor claridad estratégica. Suelen levantar banderas legítimas —como la defensa del agua o de los territorios— pero (a diferencia de la izquierda indígena que pelea junto a ellos) tienden a desmarcarse de cualquier polarización mientras les permita llegar a acuerdos, lo cual, en tiempos de ofensiva neoliberal, puede diluir su eficacia.
Estas diferencias no son nuevas, y en la vida real no son tan puras.
El apoyo formal de la CONAIE a Luisa González en las elecciones presidenciales —decisión que buscaba contener el avance de la derecha más agresiva— no logró consolidar una unidad electoral. El aparato estatal, el miedo social y el desgaste del campo popular jugaron a favor de Noboa. Y tras su ascenso, se desplegó una ofensiva para debilitar tanto al correísmo como al movimiento indígena organizado. La narrativa del “fin del conflicto” y la “pacificación” creada por el gobierno para responder propagandísticamente a las aspiraciones de seguridad de la población, fue extendida a la necesidad de silenciar a quienes pueden cuestionar legítimamente y desde abajo el modelo impulsado por el gobierno.
Ahora bien, el apoyo a Marlon Vargas no se limitó a los sectores “cooptados” por el Estado. Su candidatura fue sostenida principalmente por el “bloque de gobernabilidad”, con un respaldo importante del “campo intermedio”, caracterizado por posturas ambiguas entre la crítica progresista y la conciliación institucional. Incluso, una fracción menor de la “izquierda indígena” terminó acompañando la candidatura de Vargas, algunos con incomodidad evidente, no por el nuevo presidente, sino por el tipo de alianza que representó para alcanzar la CONAIE. Pero la composición de su triunfo no deja dudas: el núcleo de la izquierda indígena, que encabezaba Iza, quedó fuera de la dirección, a pesar de haber perdido por un ajustado resultado con solo tres organizaciones de diferencia[1]. ¿Hizo falta desde este núcleo incorporar ese campo complejo de relaciones y tensiones que van más allá de la izquierda y derecha? ¿O simplemente la correlación de fuerzas estuvo difícil para Leonidas?
Por otro lado, antes de que Leonidas dejara la dirección, su Congreso en la CONAIE estableció mandatos para el próximo Consejo de Gobierno, entre ellos la resolución de que “debemos caminar hacia un Estado plurinacional construido desde una visión indígena, anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial y antiimperialista. Para ello es urgente fortalecer la justicia indígena, la economía comunitaria y campesina, y retomar el uso político de las herramientas constitucionales que reconocen los derechos colectivos, no como adornos sino como caminos de transformación real.” (resolución de la mesa sobre construcción del Estado Plurinacional del VIII Congreso de la CONAIE, julio 2025); además, el pleno del Congreso decidió la expulsó de seis asambleístas de Pachakutik por votar leyes clave del gobierno sobre el ajuste fiscal, aumento de la represión y entrega de recursos naturales. ¿El nuevo liderazgo reconocerá las resoluciones del Congreso de CONAIE? Por ahora, la primera reacción de Marlon Vargas fue a visitar y a los asambleístas sancionados y se tomó una foto para mostrarles su respaldo.
Sin embargo, el conflicto va más allá de las personas. La CONAIE ha logrado articular, con enormes dificultades, realidades diversas: amazónicos, serranos, pueblos de la costa, todos con historias, necesidades y lecturas distintas. Esa complejidad no cabe en una matriz rígida de “izquierda vs derecha”. Sería un error leer la disputa indígena como si fuera la de una central sindical o un partido clásico. Las comunidades, las sociedades, no cargan ideologías homogéneas, sino necesidades concretas, aspiraciones contradictorias, tensiones sin resolver. Y sin embargo, a pesar de todo, han logrado sostener una estructura organizativa viva, que se reinventa y resiste.
Esto no significa desechar la dimensión política. Toda disputa organizativa encierra, de algún modo, una pugna por el sentido del proyecto colectivo. Aunque las realidades del mundo indígena desbordan las categorías convencionales de izquierda y derecha, los caminos que se toman —ya sea para profundizar procesos de transformación o para adaptarse al orden dominante— expresan decisiones políticas que pueden marcar el rumbo de una época. Y aun cuando los discursos se presenten como técnicos, culturales o simplemente pragmáticos, tienden a ubicarse, con matices, en orientaciones que reafirman o disputan el statu quo.
Ahora bien, esos rumbos no se definen automáticamente ni en cualquier momento. Son producto de coyunturas que, al madurar, abren o cierran horizontes estratégicos. En escenarios de alta polarización social —como los estallidos de octubre o los procesos electorales presidenciales— las distintas corrientes del movimiento indígena tienden a reagruparse frente a un adversario común. Pero son estas coyunturas intermedias, menos visibles pero más prolongadas, las que permiten, si se las aprovecha, debatir sin urgencias el tipo de pueblo que se quiere construir y las formas de acción que mejor expresan su autonomía. Perder esa oportunidad puede implicar llegar desarticulados a los momentos donde se juega mucho más.
Por eso, la pregunta de fondo no es solamente por qué perdió Iza. Lo gran pregunta es si es posible sostener y ampliar un proyecto de autodeterminación indígena sin caer en la subordinación al Estado corporativo ni en la lógica del acomodo institucional, en la línea que ha venido proponiendo la izquierda indígena. ¿Cómo se tejen alianzas sin diluir los objetivos? ¿Qué formas de autonomía se pueden fortalecer en medio de un contexto adverso? ¿Es posible impulsar transformaciones estructurales sin simplificar la complejidad identitaria y territorial de los pueblos y nacionalidades? Y quizá tan importante como responder esas preguntas, es lograr los acuerdos para tomarlas en cuenta entre la gran mayoría de las organizaciones indígenas..
En un contexto de crisis estructural —con violencia narco, ajuste fiscal, cooptación de movimientos y propaganda estatal—, el riesgo no es solo la pérdida de un liderazgo. El riesgo es que se vacíen las referencias de cambio, y que el movimiento indígena sea reducido a un actor más en el tablero clientelar del poder. No obstante, es difícil imaginar un debilitamiento tan fuerte, desde hace décadas el movimiento indígena pasa por ciclos altos y bajos, pero si algo nos han mostrado es que siempre emergen como estallido, como disrupción, como creación de algo nuevo. La historia no está cerrada. La organización desde abajo, el tejido comunitario, las luchas territoriales, la opción por los pobres (que es otra forma de decir, el rechazo a las oligarquías) y las memorias insurgentes siguen ahí. El futuro de la CONAIE dependerá de si logra recomponer ese horizonte sin perder su esencia, como dijo un amigo del movimiento.
[1] En este caso la manera correcta de contar los votos es por organización, no por comunidad. Porque las organización concesa con sus comunidades cómo van a votar.
[1] https://lalineadefuego.info/elecciones-en-la-conaie-preguntas-de-fondo-pablo-jose-iturralde/
![]()