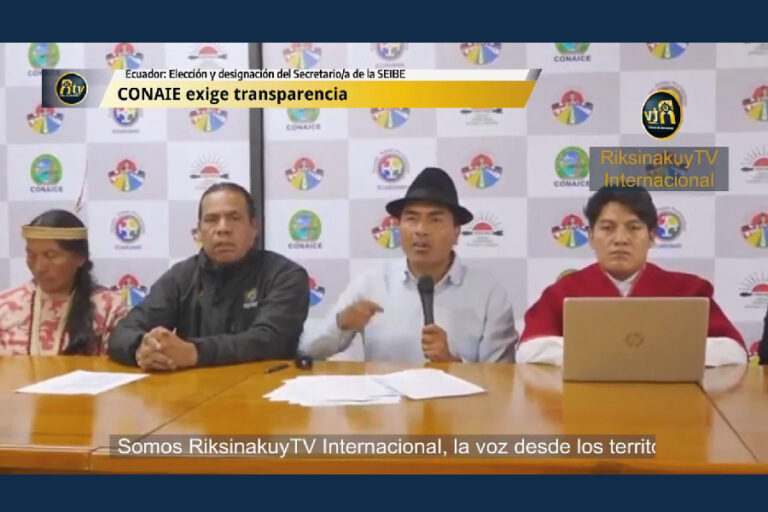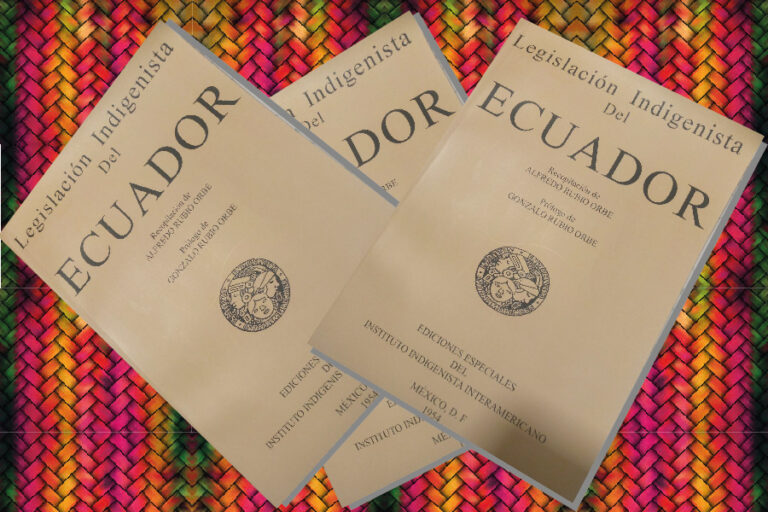“La agitación se comunicaba a través de la gente en grandes oleadas” J. Gallegos Lara
“La agitación se comunicaba a través de la gente en grandes oleadas” J. Gallegos Lara
A Joaquín…
1
- ¿Qué dices vos que hagamos, zambo?
Alfredo no le contestaba; no sabía que contestarle. Él comprendía que la baja de su negocio no era pasajera: provenía de la maldición general, de esa como brujería que había traído la mala para todos, para los hombres.
Iba los más de los días, a la hora de hallar despierto a su taita, a conversar con su familia. En esa covacha y en las demás del barrio y de otros barrios, hombres desnudos de medio cuerpo arriba, revuelto los pelos, bostezaban y cogían el sol. Los habían botado de sus trabajos. No tenían ni con que emborracharse. Hechos carretas sin uso, permanecían en los patios, conversando de hembras y lanzando bromas en palabrotas a las lavanderas. Las mujeres hacían novenas a los santos, traían agua vendita los lunes de San Vicente y procuraban calmar a los chicos, que no comían ni guineos. Las secas calles se aventaban en polvaredas sobre los covacheríos, míseros siempre y hoy hambreados.
- Vecinita ¿me presta unos pedacitos de carbón? ¡Jesús! ¡Hoy no he prendido ni la candela ¡
- El pobre Juancho fue a la curtiembre donde trabajaba antes y que le han ofrecido pega. ¡Ojalá consiga!
- Dios quiera comadrita
- Dos noches ya que acuesto a los chicos sin verde asado ni café puro siquiera.
- San Vicente lindo, ¡el mundo se va a acabar!
(Dialogo Las cruces sobre el agua. Pág. 202-203)
Quizá, para más de uno, la similitud entre el presidente Tamayo y el actual presidente del Ecuador no pasen desapercibidas. Al parecer la historia se repite dos veces, tal como decía “el viejo topo”. El poder gubernamental, se lo rifan entre las elites del país, son las mismas ayer y hoy. Y, por tanto, muchas de las problemáticas son similares.
Por este motivo urge repensar la historia para no repetirla, para evitar ciertos errores del pasado; pero hay un argumento todavía más contundente: la historia es un campo de batalla, donde los discursos y posiciones se disputan. Donde los sentidos se combaten. No hay que olvidar que esta disciplina esta atravesada por los intereses. En este sentido, la memoria, la historia y el archivo son los dispositivos donde se “disputa la verdad”. Bajo este argumento, eventos como el de hoy son de suma importancia, pues problematizan la historia, y rememoran eventos que han sido dejados de lado para la memoria colectiva oficial, poco a poco son olvidados y sepultados en el cementerio del olvido. En el mejor de los casos se los recuerda como un hecho que alecciona, y que debe evitarse.
Tal como dice Walter Benjamin: “Articular históricamente el pasado no significa conocerlo «tal y como verdaderamente fue». Significa apoderarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de peligro” (Tesis VI). Momentos como el actual es donde se debe bregar por el rescate de la historia de los vencidos, pues estamos sumidos en ese peligro al que hace alusión el autor de las Tesis de la historia.
2
El movimiento huelguístico de octubre y noviembre de 1922 se desencadenó en medio de una agudización de la crisis económica y de la radicalización del movimiento obrero naciente, iniciándose con la huelga de los obreros ferroviarios de Durán, lanzada a mediados de octubre. Esta concitó el temor de los ricachones del puerto y de los contrarrestos del gobierno, que inmediatamente ordenó la movilización de tropas militares (Quintero – Silva, pág. 347).
Hablar del 15 de noviembre de 1922 es reflexionar sobre las expresiones políticas, tanto de los movimientos sociales como de los partidos, que fueron apareciendo en ese magma conflictivo, pero también es hablar de su aspecto cultural, especialmente la cultura vinculada a los sectores de la izquierda, que fueron tomando fuerza y que por primera vez aparecen como sujetos políticos y como sujetos de la narración.
Fernando Tinajero sostiene que para el Ecuador el siglo XX recién inicia en 1922, pues el panorama político, social y cultural da un giro radical después del 15 noviembre. Bajo este argumento, Agustín Cueva manifiesta que: “(…) es ese el año en que los ecuatorianos ingresamos a la modernidad política, social y cultural” (Cueva, literatura y conciencia histórica). Una expresión de toda esta transformación fue el surgimiento de los escritores realistas de la década del 30.
Tal como dice Ángel F. Rojas, la literatura en el caso ecuatoriano, ha estado muy relacionada a la historia política del país, y sin lugar a dudas el movimiento literario guayaquileño fue uno de los más fuertes. El rasgo principal de este movimiento fue el terrigenismo, cuya característica primordial fue su trabajo narrativo alrededor de la tierra, pero también la narrativa que da cuenta del Puerto Principal, especialmente de los sectores marginados. Según José de la Cuadra hay un cuento titulado “El desertor”, de 1923, que daría inicio a este movimiento literario.
La novela clásica de este periodo, sin lugar a dudas, es la escrita por Joaquín Gallegos Lara (1909-1947), Las cruces sobre el agua, cuya primera luz vio en 1946, un año antes que muera su autor.
Que decir sobre esta novela. Muchas veces los críticos colocan la atención en Alfredo Baldeón y Alfonso Cortes, pues son los protagonistas de toda la novela, representan a los obreros guayaquileños, su accionar político y su vínculo con los sectores sociales; sin embargo, esos mismos críticos olvidan de nombrar a las barriadas, al Guayaquil profundo, a barrios como la Artillería, donde se gesta toda una vida. O se olvidan de nombrar a esos seres anónimos que aparecen para enriquecer la novela, para mostrarla como una creación de humanos. Ahí aparece Malpuntazo, Moncada, Mano de cabra, y un sin número de personajes que aparecen y desaparecen en la novela.
Aquí quisiera referirme brevemente a Malpuntazo. Es un chico que tiene un ojo desorbitado. “El hermano de las Montiel es el monstruo en el que Gallegos Lara concentra todas sus obsesiones; es al mismo tiempo, monstruo físico, social, psicológico y sexual” (Yanco Molina, pág. 25). Es la figura del control que esta al interior de la masa movilizada, es el espía, el traidor de clase. Pero además el que abusa sexualmente de una de sus hermanas.
Según el crítico Yanco Molina es el símbolo de todo lo abyecto, es el monstruo galleguiano por excelencia.
Esto deja ver que la novela no solo muestra la realidad política de aquel momento histórico, sino que se adentra en los problemas psicológicos propios de sus personajes para mostrarnos un juego narrativo que hasta ese momento le fue esquivo a la literatura del país.
A partir de esto se puede manifestar que Gallegos Lara, como pocos escritores, fue de los intelectuales que tenso la cuerda entre la literatura y la política, para expresar su relación conflictiva a través de las letras. El arma con la cual se enfrentaría en esta disputa político-literaria fue el “realismo social”, cuyo fundamento es: “reflejar la realidad”, tal como si la literatura proyectase una fotografía.
Y es que eso pretendió Gallegos Lara, presentar un retrato de la ciudad de Guayaquil en las primeras décadas del siglo XX, esa ciudad que mantuvo (mantiene) un conflicto con el capital, y que fruto de aquello se generan desigualdades muy notorias, dando paso al origen de los barrios silenciosos y marginales, donde las autoridades quieren mantener el orden sin importan lo que eso implique.
3
José de la Cuadra, uno de sus fieles amigos, de Joaquín Gallegos Lara, lo llamó el suscitador, por esa capacidad de provocar a los políticos y a los escritores. Quizá el ejemplo más fehaciente, en el caso literario, sea la disputa contra Pablo Palacio, una disputa que ha marcado gran parte de la literatura ecuatoriana. Críticos literarios como Wilfrido Corral han llamado a Gallegos Lara el anticristo de Palacio, por su relación conflictiva.
Lo anteriormente descrito solo muestra el alcance que ha tenido la discusión entre Gallegos Lara y Palacio donde el presupuesto es que el primero representa al realismo y el segundo a la ficción. Una discusión que se ha mantenido a lo largo de la historia literaria del país, tanto que muchos críticos para avalar su papel como tales deben necesariamente referirse a esto, es como un rito de iniciación.
Una de las novelas más recordades en la literatura ecuatoriana es: “Entre Marx y una mujer desnuda” (1976), escrita por Jorge Enrique Adoum, también llevada al cine en el año 1996, por Camilo Luzuriaga. En esta novela hay una metáfora que retoma esta discusión. Hay un personaje secundario llamado Falcón de Alaquez, cuya función es cargar a Gallegos Lara en su espalda a todos lados. “Servirá de alazán para ese jinete tullido” (Mora, pág. 33).
La dualidad inseparable daría paso a la pirámide circense, a la coreografía siamesa, o mejor, al surgimiento de ese centauro atezado y subversivo que escribía, reía, arengaba, amaba y luchaba. Falcón será entonces sus piernas, su velocidad, su andanza, el tropel en la calle, la vorágine frente a la persecución de los carabineros (Mora, pág. 33)
Aquí se muestra claramente la falta de movilidad sustituida por la fuerza de otro hombre, pero además deja ver claramente que la incapacidad de Gallegos Lara no era un impedimento, más bien fue algo que obligó a sus camaradas a repensar la incapacidad como condición de vida.
Esta metáfora es utilizada por el escritor ecuatoriano Leonardo Valencia, que en el año 2008 publicó un texto titulado “El síndrome de Falcón”, cuya tesis principal es que la literatura ecuatoriana carga con un peso, el peso del realismo social, representado por Gallegos Lara.
La repuesta de Falcón me permitía entender algo que yo – dice Valencia – había percibido en la literatura de mi país a lo largo de la mitad del siglo XX. Todavía daba coletazos una larga estela de la ideología marxista por la que, sin que constara como regla escrita, el escritor debía sentirse obligado al retrato de su país con una finalidad reivindicativa, simplificando instrumentalmente su obra. (Valencia, pág. 170)
Como se puede ver la disputa en el fondo es sobre que tipo de literatura se produce, su público, pero además el papel del intelectual en la sociedad. Sin lugar a dudas esta discusión muestra una disputa política en el campo literario. Una discusión que tiene como telón de fondo “el arte comprometido”, o “el arte por el arte”. En ambos casos esta la política de fondo.
Esta discusión solo tiene sentido porque en la actualidad se ha desplegado toda una tendencia literaria que pretende imponer la neutralidad y objetividad como condiciones de la esfera literaria. Parecería que escritores, libreros, bibliotecarios, editores, no pueden tener una posición política.
Esto no significa crear panfletos políticos y pasarlos como literatura, todo lo contrario, tal como decía Benjamin es ser político al interior de la obra literaria, revolucionar en sus mismas formas. Y creo que Gallegos Lara, cuando se relee las cruces sobre el agua tiende a eso.
4
En la segunda década del siglo XX apareció el “realismo social”, que se convirtió rápidamente en una de las expresiones artísticas y políticas más significativas del país. Por supuesto el realismo tenía una relación directa con las expresiones políticas de la naciente izquierda ecuatoriana.
Al interior de la esfera cultural, se mostraba los primeros atisbos, destellos, de una izquierda que buscaba en la revolución una forma de transformar el mundo. Por tanto, el realismo juntaba lo literario y lo político en un juego dialectico que tenía en la transformación la potencia política.
Hoy, 15 de noviembre, es justo volver la mirada hacia esas figuras que se han ido perdiendo en el intríngulis de la coyuntura o en esos desvaríos de lo político que canoniza lo institucional, dejando de lado todo aquello que potencia esa política más allá de la institución.
“La lucha de clases, que un historiador formado en Marx tendrá siempre a vista, – tal como dice Benjamín, en las Tesis sobre la Historia – es una lucha por las cosas ásperas y materiales sin las cuales no existirían las más refinadas y espirituales”. Es decir que la lucha política va de la mano de la lucha cultural, ninguna se antepone.
Finalmente, conmemorar fechas como esta es muy importante, más cuando estamos sumidos en un eclipse de las utopías, tal como Enzo Traverso. Las utopías han dejado de acompañar los procesos políticos, se las ha desterrado de la memoria y de la historia. Es más, los conceptos de revolución, política, cultura han sido resignificados en muchos casos, en otros se los ha sacado del imaginario político.
Por tal motivo es indispensables intelectuales que tensen la cuerda entre la política y la literatura, que sean suscitadores. No hay que olvidar que la historia es un ejercicio de equilibrio, donde lo cultural posee un espacio primordial, y las letras van marcado la cuerda por donde transita el equilibrista.
Por: Patricio Pilca. Académico, sociólogo. Foto portada: La Pluma. Noviembre 21 de 2022.
![]()