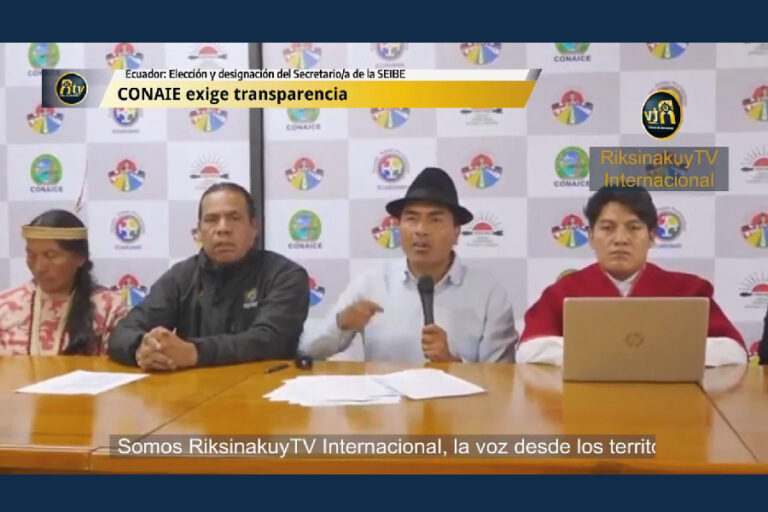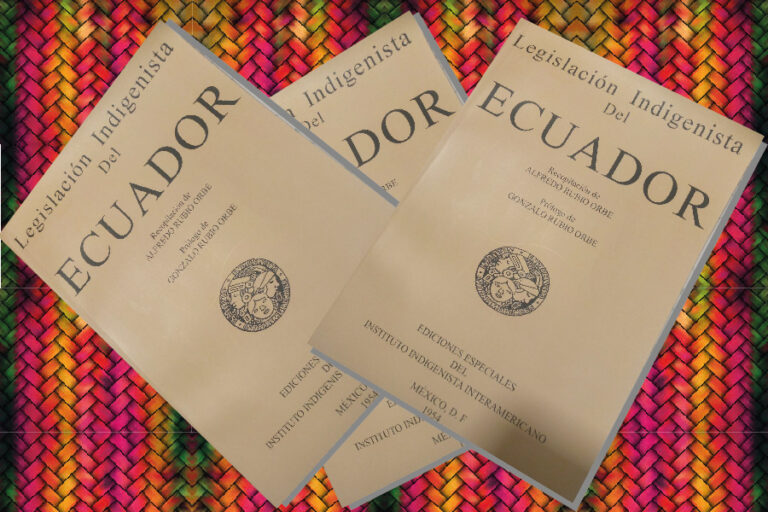Pronunciamiento de las organizaciones de la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador en el Día Internacional de los DDHH.
Durante el 2021, desde la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos continuamos en nuestra labor de alertar, registrar y denunciar violaciones a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, acompañando a quienes han sido objeto de esas vulneraciones en búsqueda de justicia y reparación integral. De esta manera, desde el 4 de enero hasta el 9 de diciembre de 2021 hemos enviado 20 alertas, 13 denuncias públicas y 16 pronunciamientos, también publicamos el Informe de situación de personas defensoras de Derechos Humanos en el Ecuador y participamos de varias acciones jurisdiccionales y/o de movilización social.
El conjunto de la información recogida y sistematizada por la Alianza refleja la vulneración sistemática de los derechos humanos por parte del Estado ecuatoriano, que continuó en el cambio de gobierno de Lenín Moreno a Guillermo Lasso. Frente a esta situación las políticas neoliberales que impulsa el ejecutivo actual han profundizado de manera significativa muchas de estas ya graves situaciones. Dicha exacerbación ha sido más notoria debido a la publicación y ejecución de políticas públicas sin enfoque de derechos humanos; la criminalización de defensores/as de DDHH y de la protesta; la imposición del extractivismo; la pauperización de derechos laborales; la desregularización financiera y comercial en contraposición a estándares internacionales de derechos humanos sobre consulta, transparencia y participación social, en clara regresividad de derechos económicos, sociales y culturales. Todo esto mientras las estructuras que permiten, se benefician y se sostienen en la vulneración de derechos permanecen intactas.
Llama la atención y preocupa que los sectores sociales más vulnerables siguen expuestos a un alto riesgo en el contexto de la pandemia debido a la falta de acceso a agua potable, alimentos, suministros médicos, servicios de salud y acceso a atención de salud, producto de la prolongada desigualdad, exclusión y discriminación que sufren. Según el INEC, a julio de 2021 el 32,2% de la población en Ecuador, cerca de 5,7 millones de personas, estaba en condición de pobreza, de estas 5,7 millones de personas, unas 2,6 millones viven en la pobreza extrema.
A continuación recorremos los principales temas que nos ocuparon durante este año, la mayoría no están resueltos y las vulneraciones persisten.
Vulneraciones a los Derechos Humanos en el Contexto Extractivo.
 Uno de los principales escenarios donde se registran una serie de violaciones sistemáticas de derechos humanos es en el contexto extractivo. Los derechos vulnerados van desde la violación sistemática del derecho a consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas, y todos los derechos colectivos conexos a este, así como otras consultas garantizadas constitucionalmente, pasando por el hostigamiento, la criminalización y hasta el asesinato a personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, con total impunidad. Resumimos algunos de estos casos:
Uno de los principales escenarios donde se registran una serie de violaciones sistemáticas de derechos humanos es en el contexto extractivo. Los derechos vulnerados van desde la violación sistemática del derecho a consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas, y todos los derechos colectivos conexos a este, así como otras consultas garantizadas constitucionalmente, pasando por el hostigamiento, la criminalización y hasta el asesinato a personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, con total impunidad. Resumimos algunos de estos casos:
La población de la parroquia La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, ha denunciado de manera recurrente los gravísimos impactos que causa la minería en su sector impulsada por la empresa minera Hanrine S. A. Sin embargo, autoridades ministeriales y la fuerza pública, acompañan a la empresa minera para su ingreso, al tiempo que hostigan y amedrentan a la población.
Varias personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza han sido judicializadas, detenidas y reprimidas durante los plantones y vigilias como forma de resistencia, entre ellas personas adultas mayores. En este caso el Consejo de la Judicatura ha identificado irregularidades en el sorteo de la acción de protección interpuesta por la empresa en Quito -presentada a más de cien kilómetros de Buenos Aires mediante la cual, y sin que se notifique a la comunidad en resistencia ni a su GAD Parroquial, la empresa obtuvo una sentencia contra la Policía para intervenir con la fuerza en la parroquia. En sentencia de apelación, notificada precisamente hoy, el día de los derechos humanos, la Corte Provincial de Pichincha, pese a reconocer las irregularidades en el sorteo, desconoce el derecho a la defensa de las comunidades afectadas, derecho sobre el cual no se pronuncia siquiera y mantiene la medida de fuerza contra la población.
La seguridad jurídica de las comunidades tampoco se ve respetada por parte de las empresas en alianza con el Estado. Así, en la zona de Íntag, pese a que se obtuvo medidas cautelares a favor de la naturaleza -que a la época de los hechos estaban vigentes- empleados del consorcio de las empresas mineras Codelco-Emasec-Enami resguardados por policías, intentaron a principios de año acceder a la comunidad de Barcelona, en la quebrada San Rafael, Parroquia Peñaherrera-Intag, cantón Cotacachi. En previas ocasiones, esta comunidad, así como la de Cerro Pelado que se encuentra en el camino, se declararon en resistencia rechazando la presencia de empresas mineras y de la fuerza pública que respalda a las mismas.
A fines de noviembre, se presentó una acción de protección por vulneración del derecho a la consulta ambiental así como por amenazas a los derechos de la naturaleza, representadas entre otras por especies en peligro de extinción como la rana Arlequín Hocicuda.
Más de 27 mil personas de comunidades Kichwa de la provincia de Orellana han sido las principales afectadas por el derrame de petróleo del 7 de abril de 2020, quienes hasta ahora, un año y siete meses después de los hechos, continúan sin acceso a agua limpia, destrucción de chacras, árboles frutales y reducción significativa de la fauna del río, que era parte esencial de su alimentación. A pesar de todas estas vulneraciones, la justicia ecuatoriana, luego de varios meses de espera, dejó en impunidad al peor derrame de la década cuando negó la demanda presentada por las comunidades en contra del Estado ecuatoriano que no previó el derrame, no comunicó enseguida del hecho a las comunidades río abajo, y ha intentado criminalizar a los dirigentes que presentaron la demanda, así como a las abogadas y abogados que les acompañan. La situación de las comunidades se ha agravado por efectos de la erosión regresiva del río Coca que ha significado la pérdida de territorio, el depósito de sedimentos contaminados en las riberas del río, la pérdida de cultivos, árboles y chacras, y frente a la cual el Estado ha privilegiado, como en el caso del derrame, la información y protección de la infraestructura petrolera y vial, sin que se hayan tomado acciones urgentes de protección a las personas y comunidades doblemente afectadas. Actualmente, el caso está a la espera de una respuesta por parte de la Corte Constitucional.
En el caso del Pueblo Shuar Arutam (PSHA), en Morona Santiago, la Asamblea en uso de su derecho a la autodeterminación decidió impedir la ejecución de actividades mineras en su territorio colectivo, sin embargo, en violación al derecho a consulta previa y autodeterminación en ese lugar se encuentra operando la empresa Solaris Resources, entre otras. Dicha empresa exacerba la violencia entre comunidades shuar, promueve reacciones violentas por parte de sus trabajadores que han llegado a amenazar de muerte a la presidenta del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam, Josefina Tunki y a otros miembros del Consejo de Gobierno, así también a otras mujeres de las comunidades. En este caso, además, la empresa señalada es parte del Pacto Global Red Ecuador, hecho que fue denunciado en su momento por esta Alianza, en el sentido de que esta iniciativa, impulsada por Naciones Unidas, forme parte de la estructura de impunidad corporativa que actúa en detrimento de pueblos y nacionalidades.
La impunidad corporativa y la violación de los derechos del PSHA también fueron evidentes en los informes “express” de Contraloría respecto de los proyectos “Mirador” y “San Carlos-Panantza” realizados durante la pandemia, sin la participación del Consejo de Gobierno, las comunidades afectadas ni la presidenta del PSHA, informes que no consideraron los incumplimientos por parte de los Ministerios de Agua y Ambiente y del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables de recomendaciones obligatorias realizadas en 2013 por la misma Contraloría. El caso se encuentra en conocimiento de la Corte Constitucional.
En junio, las autoridades del Consejo de Gobierno del PSHA, cuyo territorio está irregularmente concesionado en un 60% a empresas mineras, declararon el estado de alarma en su territorio ancestral debido a una propagación descontrolada del COVID-19 en varias de sus comunidades. Esta propagación del virus se produce en un contexto de actividades extractivas y abandono estatal. Asimismo, denunciamos el trato discriminatorio y poco ético de la empresa minera Solaris Resources Inc., cuyo personal junto con las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), se encontraba vacunando solamente en comunidades indígenas que apoyan su operación.
En la parroquia rural de Pacto, las comunidades resisten a la minería por más de 15 años, en ese contexto en el territorio de San Francisco de Pachijal, en el Área de Conservación Hidrica y Arqueológica Rio Pachijal del DMQ (ACUS), la empresa Natural Resources ha iniciado la perforación inicial de forma inconsulta. Esta empresa se encuentra operando, además sin los permisos correspondientes. Esta situación sumada a los permanentes incumplimientos de las entidades de control, la falta de información, el hostigamiento, la criminalización de personas defensoras y el fraccionamiento del tejido social ha significado un aumento de tensiones en la población y la radicalización de la protesta.
En todos los casos donde se realizan actividades extractivas inconsultas, las empresas buscan fraccionar a las comunidades, generando conflictos y exacerbando la violencia. En este contexto es muy preocupante que, ante la reducción del Estado, la falta de recursos y voluntad política para cumplir con la provisión de servicios básicos, y consecuentemente, con la garantía de derechos humanos económicos, sociales y culturales, las empresas pretendan suplir el rol del Estado y condicionar a las comunidades a aceptar actividades extractivas a cambio de recibir servicios básicos como educación o salud.
El Estado ecuatoriano no ha demostrado voluntad para garantizar procesos de consulta previa libre e informada para pueblos indígenas, y la consulta ambiental para cualquier otra población que vea su lugar de vivienda afectado por cualquier actividad. De esa manera, en julio y agosto de 2021, el actual presidente de la República, Guillermo Lasso emitió los decretos ejecutivos 95 y 151, donde se determinaron las políticas petrolera y minera, respectivamente. Ambos decretos buscan incrementar la explotación de petróleo y la extracción minera a través de la flexibilización de trámites ambientales, deja abierta la posibilidad de extender las fronteras petroleras y flexibilizar la entrega de concesiones mineras en lugares donde se encuentra prohibido, como son las fuentes de agua. Con el pretexto de garantizar recursos para el país, Lasso pretende imponer una agenda extractiva y sacrificar la vida de miles de familias y territorios megadiversos. Ambas políticas ponen en riesgo a pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubias y poblaciones campesinas de todo el país, y son una clara advertencia de criminalización a los procesos de resistencia social desde personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Por otra parte, en el contexto de la agroindustria, en el emblemático caso de esclavitud moderna “Furukawa”, tampoco son efectivas las resoluciones adoptadas en la justicia constitucional, así, por ejemplo, pese a existir una medida cautelar dispuesta por el juez para evitar más desalojos, y una sentencia en la que se reconocía la vulneración de derechos, se denunció una nueva demolición de un campamento en las haciendas de Furukawa Plantaciones C. A. del Ecuador, donde además, agentes vinculados a la empresa incineraron la vivienda de un trabajador. En este caso las víctimas señalaron nuevamente una alianza entre la empresa y la fuerza pública para intimidar a las y los trabajadores, la existencia de “puertas giratorias” esto significa que altos empleados de la empresa desempeñaron también altas funciones estatales, y promovieron la criminalización de las víctimas y personas defensoras, entre otras vulneraciones. Adicionalmente, en el caso de Furukawa, sorpresivamente, la sentencia ratificatoria de la acción de protección presentada por los trabajadores en la que se ordenaba la reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos, fue modificada a través de un recurso horizontal de aclaración y ampliación. En este caso se ha presentado una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.
Otros derechos colectivos vulnerados
La inseguridad jurídica de los territorios ancestrales ha sido otra situación de vulneración de derechos identificada durante este año. Así, en el mes de enero, por ejemplo la Comunidad Kichwa de Santa Elena en Sucumbíos recibió una orden de desalojo de su territorio -de forma ilegal y arbitraria- pese a tener títulos de propiedad comunitaria, de haber nacido en el territorio, de realizar actividades de pervivencia física y cultural, y establecido convenios de conservación, en la resolución judicial fueron señalados como “presuntos invasores”. Para cumplir con esta orden de desalojo se pretendió utilizar toda la fuerza pública, de acuerdo con la disposición del fiscal, es decir con personal policial y militar de oficiales y de tropa.
Luego de varias y urgentes gestiones realizadas en Shushufindi se logró detener el desalojo.
Otro caso por falta de adjudicación y entrega de títulos fue denunciado por esta Alianza: la población del Centro Shuar Kiim, ubicada en el cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, desde 2012 había solicitado, infructuosamente, al Ministerio del Ambiente y del Agua (MAAE) la adjudicacion y la entrega del titulo de propiedad sobre 5,674. 44 hectáreas de su territorio ancestral, que se encuentra dentro del declarado Bosque Protector Tiwi Nunka.
Por otra parte, Nación Sapara (NASE), encabezada por su presidenta, Nema Grefa, y presidentes de comunidades de base denunciaron públicamente que la Subsecretaria de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, instancia del Ministerio de Agricultura, entrego el título de propiedad de su territorio colectivo a favor de otra organización que no representa a las comunidades Sapara. Esto ocurrió a espaldas de la organización que si esta legítimamente constituida y reconocida incluso por la institucionalidad estatal. Hecho extremadamente peligroso, pues puso en riesgo las decisiones tomadas por la Nación Sapara sobre la protección de su territorio por pretendidas acciones extractivas; procesos como el proyecto Socio-Bosque y promovió disputas interétnicas en el territorio. La Nación Sapara ganó recientemente una acción de protección para recuperar su territorio, decisión que fue apelada por el Ministerio de Agricultura.
En contexto de presencia de madereros ilegales en los territorios de la Nacionalidad Wampis, en frontera con Ecuador y el consiguiente aumento de la conflictividad social y delitos diversos, realizados por actores foráneos sin que existan controles efectivos por parte de las instituciones pertinentes de Perú y Ecuador problemática denunciada públicamente en diversas oportunidades por parte de organizaciones indígenas de ambos países- desapareció la niña wampis Rubí Myleni Pujupat Achampash, de 6 años de edad y quien presuntamente habría sido conducida a Ecuador, de acuerdo con testimonios. Las diligencias realizadas para encontrarla en Ecuador fueron infructuosas y se encuentra todavía desaparecida. La desaparición de Rubí no es un hecho aislado, de forma preocupante, la nación Wampis señala la desaparición frecuente de niños y niñas en la zona. Así, se han denunciado con anterioridad ante la Fiscalía peruana la desaparición de tres niños Wampis, sin que hasta la fecha se conozca su paradero, incluso el caso de uno de niños también fue informado a las autoridades ecuatorianas. Reclamamos la coordinación intergubernamental efectiva, a través de mecanismos idóneos para prevenir estos hechos y, sobre todo, dar con el paradero de Rubí.
Por otra parte, desde esta Alianza denunciamos la estigmatización de los sistemas propios de guardianía y el ejercicio de derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas por parte del Ministro de Defensa, a principios de año, al constituir un ataque directo a los defensores y defensoras de derechos humanos, comunidades indígenas y mestizas ubicadas en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. El Ministro, quien volvió a insistir en sus declaraciones, al referirse a la situación en la frontera norte, situación que es “grave y compleja”, pretendió abordar la problemática a través de una única respuesta: la intervención militar no consultada con los pueblos indígenas, esto, sin considerar que la realidad histórica demuestra que la “respuesta militar” no es solución y, por el contrario, da lugar y justifica graves abusos por parte de las Fuerzas Armadas. Esos abusos están documentados e incluyen impunes violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.
Por último, denunciamos la falta de pertinencia cultural del programa “Quiero ser Maestro 1” en relación con la nacionalidad Waorani, proceso violatorio de sus derechos, principalmente de la educación intercultural bilingüe y la existencia misma como pueblo indígena, debido a que ni la metodología ni los contenidos fueron consultados o concertados con los docentes de la nacionalidad Waorani, a efectos de asegurar la idoneidad y pertinencia cultural del mismo, implementando mecanismos de evaluación estandarizados y que no tienen consideraciones interculturales reales, lo que genera exclusión y discriminación pues desconoce los procesos impulsados por la nacionalidad Waorani para fortalecer su educación propia.
Pueblos en Aislamiento
 El avance de la construcción de una vía hacia la Zona de Amortiguamiento de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) amenaza con vulnerar los derechos colectivos de los pueblos en aislamiento, contenidos en el artículo 57 de la Constitución; y, amenaza con vulnerar los derechos de la naturaleza, contenidos en los artículos 71 y siguientes de la Constitución, por ello, en el marco de la Alianza presentamos una acción de medidas cautelares con el fin de que se detenga inmediatamente la construcción de la carretera y plataformas ishpingo A, B, C, y D, en el corazón del Parque Nacional Yasuní. Estos hechos podrían conllevar al exterminio de los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenane, que habitan en esta región y cuya supervivencia depende estrictamente de su territorio, situación que se ve agravada con la pandemia, donde el cantón Aguarico ha sido el cantón con mayor número de contagios por COVID-19, a causa de las actividades extractivas en el Yasuní. Esta acción fue negada por el juez de instancia con el argumento de que no existe vulneración de derechos, sin convocar siquiera a audiencia pública y sin considerar que se encuentran en riesgo derechos de pueblos en aislamiento beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
El avance de la construcción de una vía hacia la Zona de Amortiguamiento de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) amenaza con vulnerar los derechos colectivos de los pueblos en aislamiento, contenidos en el artículo 57 de la Constitución; y, amenaza con vulnerar los derechos de la naturaleza, contenidos en los artículos 71 y siguientes de la Constitución, por ello, en el marco de la Alianza presentamos una acción de medidas cautelares con el fin de que se detenga inmediatamente la construcción de la carretera y plataformas ishpingo A, B, C, y D, en el corazón del Parque Nacional Yasuní. Estos hechos podrían conllevar al exterminio de los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenane, que habitan en esta región y cuya supervivencia depende estrictamente de su territorio, situación que se ve agravada con la pandemia, donde el cantón Aguarico ha sido el cantón con mayor número de contagios por COVID-19, a causa de las actividades extractivas en el Yasuní. Esta acción fue negada por el juez de instancia con el argumento de que no existe vulneración de derechos, sin convocar siquiera a audiencia pública y sin considerar que se encuentran en riesgo derechos de pueblos en aislamiento beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Crisis Carcelaria
Durante 2021 se registraron cuatro masacres en el sistema penitenciario ecuatoriano: en febrero, julio, octubre y noviembre, sumando más de 300 personas privadas de libertad y bajo tutela estatal asesinadas, a más de las miles de personas sometidas a graves violaciones contra su integridad física y psicológica, hacinamiento, falta de tutela judicial efectiva.
El propio Estado ecuatoriano ha reconocido no tener el control de los centros de privación de libertad.
No existe personal ni presupuesto suficiente asignado. Las personas se encuentran hacinadas, sin servicios básicos, sometidas a extorsión y sin que se hayan adoptado medidas eficaces para reducir la sobrepoblación, retomar el control de dichos centros y garantizar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad.
Además de no evitar que las masacres continúen, la entrega de información y de los cuerpos de las personas privadas de libertad asesinadas a sus familiares también ha sido irregular, desordenada y revictimizante por parte del Estado.
Respecto de estos hechos, tampoco las sentencias de acciones jurisdiccionales interpuestas han sido cumplidas por las autoridades correspondientes. No se cuenta hasta el momento con información sobre las acciones urgentes adoptadas por el Estado para prevenir nuevas masacres ni para dotar de servicios básicos a las personas internas, entre ellas el acceso a la justicia y a los beneficios penitenciarios. La construcción de una política pública integral recién empieza a realizarse pero no existen claridades sobre la asignación de personal suficiente y recursos ni para su diseño ni para su implementación.
En definitiva, la violencia que se reproduce dentro de los centros penitenciarios se agrava debido a la inoperancia, irresponsabilidad e incapacidad del Estado en asumir la problemática como prioritaria.
Protestar No es Delito
Durante el 2021, se registró la represión y criminalización de la protesta social. Así, tempranamente, denunciamos actos de acoso e intimidación de la fuerza policial en marzo, de los que fueron víctimas las y los participantes del plantón pacifico, organizado por la “Primera caravana por las personas desaparecidas y encontradas sin vida en el Ecuador”, en los exteriores de la Fiscalía “La Merced”, en Guayaquil.
En abril denunciamos la militarización y el uso irracional de la fuerza en contra de la comunidad de Dikapare que se encuentra ubicada en el área de influencia del bloque 55, conocido también como Campo Armadillo perteneciente a la Nacionalidad Waorani en la provincia de Orellana. Según informaron comuneros, en la zona se hizo uso de gases lacrimógenos y disparos de perdigones para disipar una legítima protesta contra la empresa petrolera Ecuaservoil S. A. por su negativa a cumplir obligaciones acordadas con la comunidad. En esta protesta hubo varias personas heridas entre ellas una adulta mayor.
En julio, la comunidad Kichwa El Edén se levantó en protesta pacífica por las afectaciones del bloque 12, que funciona cerca de la comunidad, sin convenio y ocasionando una serie de daños. Por estas acciones de protesta se inició un proceso penal en contra del abogado patrocinador de la empresa y uno de sus dirigentes. Finalmente se llegó a un acuerdo, que como ha sido denunciado, tampoco se ha cumplido.
En el mes de octubre de 2021 se inició una jornada de protestas en contra de varias medidas tomadas por el presidente Guillermo Lasso. En varias carreteras del país hubo paralizaciones que fueron reprimidas por la policía nacional y en el cantón Cayambe fueron ilegalmente detenidas, y desaparecidas de forma temporal, cuatro personas del pueblo Kayambi. Las cuatro personas fueron llevadas a sitios no autorizados para su detención por parte de militares y policías y fueron víctimas de violación a su derecho a la integridad personal, como fue reconocido por el tribunal que conoció del Habeas Corpus presentado mientras se encontraban desaparecidas. La detención y el trato que sufrieron violó la prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Por otra parte, durante las protestas, fueron utilizados efectivos militares, en el marco de la declaratoria de Estado de excepción declarado para combatir el aumento de delincuencia y en contravención de los dictámenes de la Corte Constitucional.
En ese contexto se denunciaron agresiones a periodistas, detenciones arbitrarias, uso excesivo y arbitrario de la fuerza, entre otras vulneraciones de derechos. Como un intento de interferir en las protestas, a través de la instrumentalización de los órganos de justicia, Leonidas Iza presidente de la CONAIE fue llamado por fiscalía, bajo prevenciones de ley, a ampliar una versión precisamente el mismo día que había sido convocada la protesta.
Recordamos al Ejecutivo y a la Fuerza Pública que el derecho a la protesta es un derecho fundamental en toda sociedad democrática y que permite incluir en el debate público las legítimas demandas de todos los sectores, especialmente de las personas que se encuentran en situación de discriminación y vulnerabilidad, y avanzar en el reconocimiento, protección y garantía de derechos. El Estado está en la obligación de garantizar su ejercicio, y sobre todo, la vida y la integridad de las personas manifestantes, de terceros y de las personas detenidas en contextos de manifestación.
Situación personas Defensoras de Derechos Humanos y la Naturaleza
La Alianza de Derechos Humanos publicó un informe de situación de personas defensoras, donde se recogieron 22 casos de persecución, hostigamientos, criminalización y hasta asesinato a personas defensoras de derechos humanos y de la Naturaleza, por su labor de defensa. En el informe constan los casos de asesinato de los indígenas shuar José Tendetza y Freddy Taish, ocurridas durante el gobierno de Rafael Correa, también incluye el caso del asesinato de Andrés Durazno, del defensor del páramo en Molleturo, ocurrido en marzo de 2021, todos estos casos permanecen en la impunidad.
Denunciamos además que se pretenda responsabilizar del asesinato de Freddy Taish -ocurrido durante un operativo militar-a un joven afrodescendiente principal testigo de lo que sucedió.
El informe se presentó en junio de 2021, y tiene entre sus principales exigencias la construcción participativa de una normativa o sistemas que garanticen la protección de la labor de personas defensoras de derechos humanos, considerando además, que Ecuador es signatario y ratificó su firma en el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional vinculante que obliga al Estado tomar acciones de protección a la labor de defensa de derechos humanos y de la naturaleza.
No solo que la normativa no se ha construido, sino que en algunos casos la vulneración se mantiene y se registran nuevos. Entre los casos nuevos está el del dirigente kichwa Wilson Quindingua de la comunidad indígena Kichwa El Edén y su abogado defensor e integrante de la Alianza de Derechos Humanos, Xavier Solís, quienes fueron criminalizados por la estatal Petroecuador y la Fiscalía que abrió un expediente de investigación en su contra.
Otro caso es el de Antonio Vargas, indígenas Kichwa de la Amazonía ecuatoriana y dirigente histórico de la CONAIE que fue detenido y llevado a prisión. Sobre Vargas existe una sentencia en su contra, pero en la misma decisión judicial se consideró su calidad de indígena, y se le permitió cumplir su pena con trabajo dentro de su comunidad. Sin embargo, la justicia decidió retirar esta posibilidad y mantuvo a Antonio Vargas detenido en la provincia de Puyo y trasladado a una cárcel en Macas, provincia de Morona Santiago. Antonio Vargas recientemente fue beneficiario de un indulto presidencial.
Durante un operativo entre la Policía Nacional y el Municipio de Guayaquil en los sectores de la bahía con el fin de “Recuperar los espacios públicos de la Ciudad de Guayaquil”, Fernando Bastias Robayo, colaborador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, integrante de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM-GYE) e integrante de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador, y quien se encontraba registrando los hechos fue agredido e intimidado por funcionarios municipales ante la inacción de la Policía que se encontraba presente.
Otro caso de amenaza es el de Sybel Martínez y Marianela Maldonado, defensoras de los derechos de las niñas y los niños, quienes recibieron amenazas por llamar la atención sobre la acciones de asambleístas que participaron en un evento “provida” exhibiendo a una niña con su bebé, considerando que esta acción constituía una revictimización de la niña y atentaba contra sus derechos.
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado, por pedido del Procurador, ha iniciado una investigación penal por presunto “cohecho” en contra de indígenas Siekopai, Kichwas y mestizos, quienes firmaron y ganaron la demanda por contaminación ambiental en contra de la petrolera Chevron-Texaco. Entre las personas investigadas hay incluso ancianos sabios de 90 y 103 años, quienes siguen esperando reparación integral por la vulneración de sus derechos y continúan luchando por el acceso a la justicia en cortes extranjeras. De forma lamentable, esto sigue ocurriendo después de haber demostrado la impunidad con la que Chevron-Texaco ocupo, exploto, exporto y comercializo un recurso natural no renovable como lo es el petróleo.
Asimismo, hemos denunciado la estigmatización de personas defensoras por parte de un articulista del diario El Expreso, Roberto Aguilar, quien público un editorial en el que deslegitima y descalifica la labor de defensa de derechos humanos y derechos colectivos que realiza la Fundación INREDH y otras personas y organizaciones de Derechos Humanos. Rechazamos que los medios de comunicación masiva, decidan hacer eco de repertorios estigmatizantes e infundados que pretenden justificar la violencia estatal contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. La estigmatización es un eslabón de la cadena de violencias que sufren las personas defensoras, quizá uno de los más perversos porque deshumaniza y “justifica” atacarlas, violentarlas, asesinarlas o desaparecerlas.
La estigmatización de personas defensoras también ha sido denunciada respecto del abogado patrocinador del Pueblo Shuar Arutam, quien fue declarado como “persona no grata” por autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Gobierno Parroquial de San Antonio sin siquiera haber sido escuchado.
El uso del derecho civil por parte de las empresas para entorpecer la labor de personas defensoras también ha sido denunciado por la Alianza, lo cual es especialmente grave si se trata de personas que han sufrido discriminación estructural y luchan por la defensa de su territorio ancestral. Este es el caso de cuatro defensores de Barranquilla quienes fueron sentenciados a pagar más de 150000 dólares a la empresa Energy Palma por acciones de resistencia pacífica. Este caso se encuentra en apelación y ha sido calificado recientemente como “inaceptable” por la Relatora Especial para Personas Defensoras de Naciones Unidas Mary Lawlor.
Finalmente, se registró un nuevo asesinato a una persona defensora. Víctor Guaillas, un campesino defensor del páramo de Molleturo, quien se encontraba detenido en la Penitenciaría del Litoral luego de ser condenado a cinco años por su participación en el paro de octubre de 2019, y fue asesinado en la última masacre registrada en ese centro penitenciario.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos carecen de mecanismos adecuados para proteger su vida y su integridad física. Las autoridades no actúan para garantizar que se lleven a cabo investigaciones efectivas sobre las amenazas y ataques contra quienes defienden los derechos humanos y, en particular, los derechos de los pueblos indígenas, su territorio y el medioambiente.
Violencias basadas en género contra mujeres
La Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (ENVIGMU) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en 2019, señala que 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador han experimentado algún tipo de violencia en distintos ámbitos. Es decir 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Según datos aportados por SURKUNA desde julio de 2019 a noviembre de 2021, se reportaron 65 denuncias de violación incestuosa de los cuales 49 corresponden al período que empieza del 01 de enero al 07 de noviembre de 2021. El año 2021 se configura como el año más violento para las mujeres y niñas desde que se tipificó el femicidio en el Ecuador, siendo el segundo país con mayor cantidad de feminicidios totales en América Latina y el Caribe en el contexto de la pandemia (Fuente: Mundo Sur). En lo que va del 2021, registramos un feminicidio, transfeminicidio o muerte violenta de mujeres cada 44 horas, es decir, cada 1,8 días.
La provincia de Guayas presenta las cifras más altas del 2021 con 69 feminicidios, que representan el 40,1%; seguida por las provincias de Manabí y Pichincha con 16 casos, es decir 9,1% cada una; y la provincia de Los Ríos con 15 casos, el 8,7% de feminicidios, transfeminicidios y muertes violentas de mujeres en el país.
Una lectura cantonal de la información pone en evidencia que el cantón Guayaquil concentra el 66% de todos los casos registrados durante este período en la provincia del Guayas (46 casos) y es el cantón más violento del país; seguido del Distrito Metropolitano de Quito (13) y el cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos (4).
De los 7 casos de transfeminicidios reportados, 5 ocurrieron en la provincia del Guayas, 1 en Los Ríos y otro más en la provincia de Manabí, configurando a la región Costa como la que más violencia extrema ejerce sobre la población transfemenina, en lo que va del 2021.
Hasta la fecha la Asamblea Nacional no ha cumplido con su obligación de aprobar la Ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Varios asambleístas insisten en imponer requisitos y plazos que imposibilitarían que las víctimas y sobrevivientes de violación accedan a una interrupción del embarazo, como es su derecho. De acuerdo con la información que se dispone desde la emisión de sentencia por parte de la CCE 14 niñas han accedido a interrupciones legales del embarazo a través del acompañamiento de SURKUNA, organización parte de la Alianza. Todas ellas fueron víctimas de violencia sexual en sus familias y entornos de cuidado y todas ellas detectaron el embarazo de forma tardía en el segundo trimestre.
Por otra parte, desde la Alianza también hemos denunciado situaciones particulares de violación de derechos, así, por ejemplo, la sistemática vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de dos estudiantes víctimas de discriminación por su orientación sexual en la Universidad de Cuenca y la falta de tutela efectiva de los derechos de una mujeres trans en un contexto de violación de su derecho a la salud e identidad de género.
Derechos de las y los trabajadores
Según datos del Ministerio de Trabajo, entre el 16 de marzo de 2020 y el 15 de abril de 2021, se perdieron alrededor de 800 mil puestos de trabajo. Frente a este panorama, el gobierno celebraba la creación de 400 mil puestos de trabajo precarios, empleos generados a partir de la promulgación de la Ley de “Apoyo Humanitario” y la generación de nuevas modalidades contractuales, que no garantizan ni las mínimas condiciones del trabajo digno, empleos con jornadas parciales sin estabilidad laboral y con remuneraciones muy por debajo del salario básico. En este contexto, hasta la fecha, la Corte Constitucional no se pronuncia sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas respecto de dicha ley.
Por otra parte, a primero de mayo, día de las y los trabajadores, el Estado ecuatoriano tenía una deuda histórica de $16 mil millones de dólares con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a lo que se sumaban las deudas por mora patronal de más de 1500 millones de dólares.
En ese contexto señalamos la ausencia de políticas, medidas y planes de acción publica, en particular en materia de empleo, no discriminación en las relaciones laborales, seguridad social, y principalmente en promoción y cumplimento de los derechos fundamentales humanos laborales; el incremento indecente de las brechas sociales, producto, principalmente de un reparto de la riqueza profundamente inequitativo, lo que está agravando peligrosamente las diferencias económicas, sociales y culturales, entre unos pocos, mientras la mayoría de los/as ecuatorianos/as y población en condición de movilidad humana sobreviven por cuenta propia en la economía informal, se ven obligados/as a emigrar o trabajan en condiciones precarias, sin casi derechos.
Asimismo con preocupación observamos como se violan por parte del Estado Ecuatoriano los derechos de lo/as trabajadore/as, campesinos y urbanos, violando la libertad sindical en diversas formas: el Estado hace nugatorios los derechos de asociación, contratación y huelga, a la cual se suma la criminalización del ejercicio de los derechos sindicales. Por consiguiente, resulta paradójico que la estructura sindical, en cuanto una colectividad organizada a efectos de defender los intereses de los/as trabajadores/as y de resolver pacíficamente conflictos laborales y sociales, no sea apoyada por el Estado ni sea favorecida por el régimen legal para estimular su funcionamiento.
Por otra parte, denunciamos condiciones precarias en las que las y los trabajadores de reparto de plataformas digitales realizan su trabajo: sin un salario básico, sin jornadas laborales dignas, sin seguro social y sin un mínimo de condiciones que aseguren un trabajo digno. En este contexto como Alianza denunciamos un accidente laboral sufrido por una persona repartidora que le dejó con una discapacidad permanente. La aparición de las plataformas digitales en Ecuador coincide con el deterioro del mercado laboral subsumido en la informalidad y precariedad, el incremento del desempleo y la falta de voluntad y capacidad estatal para generar y regular el empleo. A este panorama se debe agregar el incremento de personas en condición de movilidad humana, especialmente venezolana, debido a la crisis humanitaria del país vecino que les obliga a salir a terceros países a buscar trabajo para su subsistencia y la de sus familias, ejerciendo más presión en el mercado laboral pauperizado de Ecuador.
Es obligación del Estado garantizar la vida e integridad de las personas trabajadoras de reparto y el derecho constitucional que prohíbe todas las formas de precarización y explotación laboral. En ese sentido, insistimos en la obligación estatal de regular el trabajo que realizan las y los trabajadores de las plataformas digitales, para que se garanticen todos sus derechos.
Derechos de participación
En su momento, luego de la segunda vuelta electoral, denunciamos la información contradictoria e irresponsable difundida por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Atamaint, en un primer momento y luego la proporcionada por el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, donde el funcionario contradice los datos oficiales sobre el conteo rápido ya difundidos por la presidenta, sembrando la zozobra en el electorado. Asimismo, denunciamos la falta de transparencia del CNE en la primera vuelta electoral al omitir publicar, junto con los resultados electorales las imágenes de las actas de instalación y de escrutinio de todas las juntas receptoras del voto, obligación legal expresa que no fue justificada por dicho Tribunal. La Corte Constitucional, pese a inadmitir el caso, señaló que cuando no existe la publicación de las actas, su procesamiento y resultados “(…) podríamos estar frente a un incumplimiento de los deberes de organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente, los procesos electorales”.
Asimismo, recogimos testimonios de población venezolana en situación de calle, en Quito y Guayaquil, sobre el pago que habrían recibido por parte de civiles no identificados para sostener carteles en la vía publica con mensajes que aludían a la crisis en Venezuela, en el contexto de la campana electoral en Ecuador. Esta forma de proselitismo es condenable pues constituye un atentado a la dignidad humana por aprovecharse de las profundas necesidades de las personas víctimas de la crisis humanitaria en Venezuela.
Finalmente, señalamos además, que la Corte Constitucional no dio paso a la consulta popular por iniciativa ciudadana sobre minería en el Distrito Metropolitano de Quito, imponiendo restricciones no contempladas en la Constitución y en la ley, al ejercicio del derecho de participación.
Otras alertas reportadas
Denunciamos la impunidad de graves violaciones de derechos humanos identificadas por la Comisión de la Verdad por más de 10 años, así de 119 casos, únicamente se han judicializado 11 y de estos solamente 2 tienen sentencia en firme. En este contexto, es muy grave la dilación injustificada de la audiencia en el caso “Vacas, Cajas, Jarrín”, en la que el primer llamamiento a juicio se produjo en el 2014 y hasta la fecha no se realiza la audiencia de juicio que ha sido diferida por seis ocasiones en 7 años. En este caso, de 10 personas acusadas, algunos procesados fallecieron, y en abril de 2021 falleció una de las víctimas, Luis Vacas, sin que se haya obtenido justicia.
Por otra parte, como Alianza, alertamos del intento de conocer en segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario sin que se haya realizado la debida consulta prelegislativa. El proceso de debate de esta ley se encuentra detenido.
Asimismo, alertamos sobre el financiamiento por parte de la Corporación Financiera Internacional (IFC), la rama prestamista del Banco Mundial, para la expansión de las granjas agroindustriales de PRONACA, la industria de producción animal más grande del país con una historia controversial por ser causante de graves problemas sociales y ambientales. Las más de 30 granjas industriales de cerdos y aves construidas en la provincia de Santo Domingo de Tsáchilas han sido criticadas por las comunidades aledañas, ya que los residentes indican que existe contaminación de los ríos con bacterias coliformes, provenientes de los desechos de los animales, los cuales ya han generado afectación en la salud humana. Este financiamiento habría sido finalmente concedido pese a las denuncias presentadas.
Recordamos que las vulneraciones a los derechos humanos no son solo por acción, sino también por omisión al no actuar frente a los riesgos, reales e inmediatos. En ese sentido, denunciamos la inacción de las instituciones estatales ante el desbordamiento de los ríos Putumayo y San Miguel, por fuertes lluvias en junio y julio de este año, lo que generó afectaciones en al menos 15 comunidades indígenas y campesinas asentadas en sus orillas, además de a la ciudad de Puerto El Carmen, cabecera cantonal de Putumayo. Pese a que la emergencia humanitaria fue alertada prontamente por las comunidades y organizaciones acompañantes, el Estado no adoptó medidas concretas y eficientes para atender las necesidades de estas personas y comunidades, afectadas por la inundación de sus viviendas, pérdida de cultivos, ahogamiento de especies menores, daño en infraestructura comunitaria de energía y agua potable, entre otros. Tampoco se realizó el seguimiento técnico y monitoreo al aumento del caudal de los ríos, con el fin de emitir las alertas de gestión de riesgo que corresponden.
En Guayaquil, en septiembre, denunciamos la ejecución de prácticas de desalojo que no siguen los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, y según testimonios, posibles tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas que se oponen a la demolición de sus hogares. Las instituciones que participaron en estos hechos, cuyas acciones y políticas son contrarias a las obligaciones nacionales e internacionales contraídas en el marco de los derechos humanos, fueron : La Policía Nacional, la Secretaria Técnica de Prevención, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y Municipalidad de Guayaquil. Señalamos que para el tratamiento de los llamados “asentamientos irregulares” no se implementa un enfoque de derechos humanos, y por lo tanto, no se los aborda como una problemática social, que involucra a personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad quienes, de acuerdo con la Constitución, requieren atención prioritaria y especializada por parte del Estado, esto es de todos sus funcionarios y funcionarias
La Defensoría del Pueblo
La institución nacional de derechos humanos del Ecuador, la Defensoría del Pueblo, se encuentra en una crisis institucional, iniciada en la misma selección de su antiguo titular Freddy Carrión Intriago, quien fue designado pese a haber sido denunciado por violencia basada en género. En mayo de este año, dicho titular se involucró en nuevos hechos de violencia por los que fue sentenciado y destituido por la Asamblea Nacional. Sin embargo, la designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de un titular encargado que no cumple con los requisitos para desempeñar dichas funciones -carece de amplia trayectoria en la defensa de derechos humanos- debilita a la Defensoría del Pueblo, y compromete el ejercicio adecuado de sus funciones de promoción y tutela de los derechos constitucionales.
Desde la Alianza participamos como Amicus Curiae en la audiencia de acción de protección por la violación de derechos constitucionales a la participación ciudadana, la seguridad jurídica y el debido proceso en su garantía de motivación por parte del CPCCS en el nombramiento del Defensor del Pueblo encargado. Esta acción fue negada en primera instancia y se encuentra en apelación.
Es imperativo que la labor de la Defensoría del Pueblo, y de sus equipos técnicos, sea respaldada y fortalecida. Nuevamente exigimos que se garantice su independencia y su imparcialidad y demandamos que la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana en el ámbito de sus competencias tomen las medidas necesarias para se solucione de forma definitiva esta situación que afecta la Institución Nacional de Derechos Humanos en Ecuador.
Específicamente solicitamos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que active todos los mecanismos necesarios para la selección y designación de la persona titular de la Defensoría del Pueblo, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, y se garantice que, este al frente una persona que cumpla con todos los requisitos de probidad e idoneidad para desempeñar temporalmente estas funciones.
Es fundamental que la persona que esté al frente de la Defensoría, cuente con una trayectoria impecable en la defensa de los mismos, defensa que incluye el compromiso con erradicar y combatir la violencia basada en género, lo que implica tener una actitud coherente tanto en su desempeño público como en su vida personal, y que cuente con el respaldo de las organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza.
Frente a estos gravísimos y sistemáticos hechos como Alianza de organizaciones por los derechos humanos de Ecuador, estaremos vigilantes de que las acciones del Estado se adecúen a respetar, proteger y garantizar derechos, seguiremos siendo ese contrapeso crítico desde la sociedad civil y seguiremos acompañando a las víctimas de violaciones de derechos humanos y exigiendo para ellas verdad, justicia y reparación integral, mantenemos firme nuestro compromiso para la investigación, la denuncia, la exigibilidad y el acompañamiento; en contextos como el aquí detallado la labor de Defensores y Defensoras de Derechos humanos cobra una valía mayor para denunciar y poner en evidencia a quienes abusan de su posición de poder y autoridad, para denunciar y hacer pública violaciones de derechos humanos, someterlas al escrutinio público e incidir para que los responsables rindan cuentas, para empoderar a colectivos y comunidades para que reivindiquen sus derechos básicos, para luchar contra cualquier orden político, social o económico que condene a sectores enteros de población a vivir en la miseria, el temor y la indignidad.
Hoy y siempre hacemos memoria de Andrés, de Víctor, de las más de 300 víctimas de masacres en cárceles, de las mujeres víctimas de femicidio, de las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar obligadas a embarazos forzados, de los/as desaparecidos/as y sus familiares, de las familias indígenas víctimas del derrame de abril de 2020 y de las que sufren el despojo de sus territorios y sus hogares, de los/as defensores de DDHH y de la naturaleza criminalizados y estigmatizados, de los/as trabajadores/as precarizados y violentados en sus derechos; por ellos y ellas nuestro quehacer, nuestro compromiso, nuestra palabra, ningún violador de DDHH contará con nuestro silencio.
¡VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN!
Fuente: https://ddhhecuador.org/. Foto: Actualidad.rt.com y otros tomados del internet. Diciembre 10 de 2021
![]()