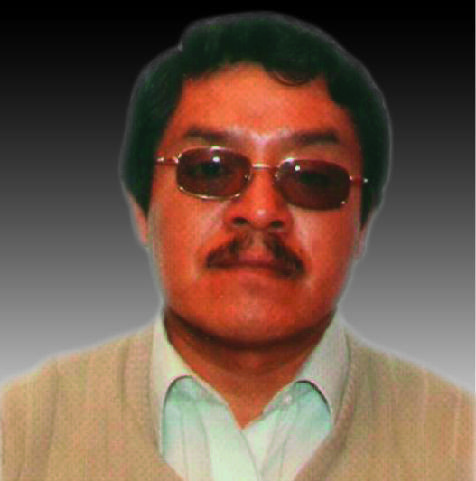 Por: Silverio Chisaguano Malliquinga
Por: Silverio Chisaguano Malliquinga
Quichua, Cotopaxi
Junio 8 de 2019
Los pueblos indígenas de alguna manera “beneficiarios” del discurso gubernamental de la última década, conviven en el área urbana en condiciones difíciles, sus índices de informalidad y mano de obra no calificada, han causado, la pérdida de valor económico de su fuerza de trabajo; socialmente discriminados por su idioma y costumbres sufren procesos acelerados de pérdida de su identidad cultural, “patrones de exclusión social que reproducen y perpetúan la pobreza” (OIT, 2004).
Un matiz significativo que recoge la actual Constitución es en torno al Estado de “derechos”, plurinacional e intercultural. Sin embargo, no logra encontrar el sendero de la construcción del Estado plurinacional, en el que los pueblos indígenas puedan ejercitar la libre autodeterminación. Más incierta es la consolidación de una sociedad intercultural, lo que sí es evidente, una interculturalidad “cosmética e instrumentalizada” (Anton Sanchez, 2016), que muestra la transversalización de lo indígena a manera de folklor y tolerancia a la diferencia.
Sin duda, el sumak kawsay tiene sus orígenes en los pueblos indígenas del Ecuador, dirá (Altmann, 2014), es un patrimonio indígena, es la manifestación más visible de las culturas indígenas, resalta la relación entre el runa y la Madre Naturaleza.
Si bien es cierto, el sumak kawsay se lo vive con intensidad en ámbitos rurales; su trascendencia al área urbana es realmente difícil, pues, aquellas personas que por infortunio cambiaron su residencia a las ciudades, se resignan a desarraigar de su territorio. El recién llegado se sumerge en nuevas relaciones citadinas, procura convertirse en “ciudadano”, busca refugio en las periferias o en tugurios completamente hacinados, “sobreviven” el buen vivir.
En contraposición, el buen vivir es la traducción literal del sumak kawsay al castellano; su impulso se basa en procesos de acumulación de capital, la mutilación de la naturaleza y la creciente brecha entre pobres y ricos. Es tal que, el buen vivir entendido por el Estado es un nuevo modelo de desarrollo instrumentalizado mediante el Plan Nacional del Buen Vivir, que tratara de construir el régimen del buen vivir para alcanzar la “felicidad” (SENPLADES, 2009). Una propuesta política que no parece como mera alternativa al desarrollo, supone también el intento de “experimentar” y probar concepciones de vida que han sido acuñadas” (Cortez, 2016).
Con respecto a la felicidad, se han desarrollado instrumentos para medirla –grado de satisfacción con la vida–. Así, World Database of Happiness, clasifica a: Bolivia, Ecuador y Perú, como los países de Latinoamérica con más bajos niveles de felicidad, lo que coincide que sean países con mayor presencia de población indígena. En Ecuador, las provincias con mayores niveles de infelicidad son: Cotopaxi (6.63%), Chimborazo (6.42%) y Cañar (6.88%), (Ramírez Gallegos, 2009).
La medición de la felicidad pasa también por conocer los indicadores de pobreza, calculados mediante las necesidades básicas insatisfechas, ingresos o consumo. Recientemente, Naciones Unidas, incluye el indice de pobreza multidimensional como instrumento “para planificar, diseñar y monitorear políticas públicas integrales en materia de reducción de pobreza” (Castillo Añazco & Jácome Pérez, 2016).
Algunos datos determinan que el 40.0% de la PEA indígena se dedica a la agricultura. Los cargos directivos y gerenciales al parecer no están destinados para los indígenas, las oportunidades están restringidas para la mayoría de esta población. Quizá por los bajos niveles de formación profesional, ya que, según el censo de 2010, del total de la población indígena mayor a 24 años de edad, el 2.9%, obtuvieron título de tercer nivel; de este último universo, solo el 0.3%, alcanzo un postgrado.
A modo de conclusión, el sumak kawsay es un principio filosófico que los pueblos indígenas vivieron por siempre. El buen vivir es una propuesta de política pública que en retórica es un modelo económico para alcanzar el bienestar y en su implementación es un medio para funcionalizar el sumak kawsay.
Bibliografía
Altmann, P. (Noviembre de 2014). HISTOIRE(S) de l’Amérique latine.
Anton Sanchez, J. (08 de 01 de 2016). La Interculturalidad. (G. d. Agostini, Entrevistador)
Castillo Añazco, R., & Jácome Pérez, F. (2016). Reporte de pobreza por consumo Ecuador 20006-2014. En SENPLADES, Indice de Pobreza Multidimensional en Ecuador (pág. 353). Quito: GRAPHUS.
Cortez, D. (2016). Universidad Andina Simon Bolivar. Recuperado el 10 de 03 de 2016
INEC, Castillo Añazco, R., & Jácome Pérez, F. (15 de 01 de 2016). Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Organización Internacional del Trabajo. (Noviembre de 2004). Superar la pobreza mediante el trabajo decente y la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Ramírez Gallegos, R. (2009). La felicidad como medida del Buen Vivir.
SENPLADES. (2010). Los Nuevos Retos de América Latina socialismo y sumak kawsay. Quito: Romse Group.
UNICEF. (20 de 12 de 2001). Necesidadses Básicas Insatifechas.
![]()
World Database of Happiness seguramente tiene la fórmula para hacer feliz a cualquiera. Debería ponerse a trabajar en aplicarla en vez de dedicarse a hacer mediciones tontas.
Estimado Amigo. Seguro que nadie tiene la fórmula para hacer feliz a la sociedad, tampoco medirla. Son trabajos referenciales que ayudan a aproximarnos al fenómeno social y analizarlo desde nuestra perspectiva; es ese precisamente el rol del cientista social
Interesante aporte compañero me hace pensar, la política pública haciendo referencia al sumak kawsay se creó con la visión de que la gente entienda, respete y valore la cultura o simplemente trata de politizar un recurso más para alcanzar a las masas del pueblo indígena y brindarles una falsa esperanza de socialización de aceptación cultural????