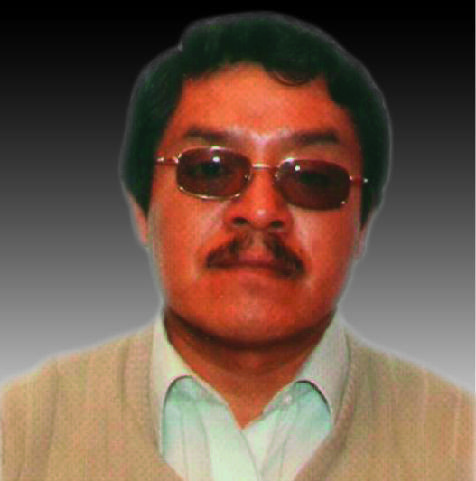 Por: Silverio Chisaguano Malliquinga
Por: Silverio Chisaguano Malliquinga
Quichua, Cotopaxi
Agosto 7 de 2019
La reivindicación de los pueblos indígenas se inicia con la exigencia de que al igual que los demás grupos étnico-sociales, estos tienen el derecho a ser visibilizados estadísticamente, para ser incluidos en la planificación y distribución de recursos del erario nacional. La lucha para ser considerados en los censos nacionales como lo que son, pueblos con culturas diversas; ha abierto espacios para dar a entender a las instituciones del sistema estadístico nacional desarrollen mecanismos y formas de medición culturalmente pertinente.
En la actualidad, las estadísticas con respecto a los pueblos indígenas del Ecuador apenas se las obtiene mediante la desagregación de los datos por autoidentificación incluida en las encuestas del Sistema Integrado de Encuestas de Hogares (SIEH), los censos de población: 2001, 2010 y los Registros Administrativos desarrollados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Inclusión que ocurrió después de que las organizaciones indígenas lograran su máxima conquista política ante el INEC, al crearse la Comisión Nacional de Estadística de los Pueblos Indígenas, Afroecuatoriano y Montubio (CONEPIA) en el año 2007, como una instancia de participación social en el quehacer de la estadística nacional. Comisión que fue anulada por la propia Institución que la creo tan pronto finalizó el Censo 2010.
Por lo resaltado, se considera que el INEC, la Institución rectora de la estadística nacional es un organismo con signos de racismo, pues, siendo responsable de originar la mayoría de la estadística nacional y coordinar su producción con las demás instituciones públicas; no toma como prioridad el estudio de los pueblos indígenas. Entonces es comprensible que el INEC no consulte a los pueblos indígenas, tampoco comprenda la dimensión del Estado Plurinacional e Intercultural, ni muestre interés por desarrollar procesos de interculturalización de la estadística. Lo que se evidencia en el olvido del INEC por involucrar a las organizaciones de los pueblos indígenas, participen en la fase preparatoria del censo de población y vivienda que se realizara en el año 2020, incumpliendo el mandato de la OIT de que, “los gobiernos deberán consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus organizaciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos directamente” (Art. 6, Convenio 169 de la OIT).
Desde esta perspectiva, son estadísticas producidas al margen de los pueblos indígenas pues, definiciones convencionales como: pobreza, bienestar, desarrollo, trabajo, desempleo, vivienda, hacinamiento, familia, necesidades básicas insatisfechas, trabajo infantil, están en entredicho cuando se trata de cualificar a los pueblos indígenas, en razón de que la metodología de medición y caracterización no son las pertinentes.
Sin embargo, de lo aseverado, a propósito de la celebración del día internacional de los pueblos indígenas en el mundo, el nueve de agosto, que algunos organismos, inclusive las propias organizaciones indígenas lo celebraran con pomposidad. Datos como los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo de junio 2019, ilustra la exclusión e inequidad social que viven estos pueblos.
Esta encuesta determina que el 24.6% de la población indígena mayor a 15 años no sabe leer y escribir; apenas el 2.6% alcanzó estudios superiores, de estos tan solo el 0.1% logró un posgrado. En lo que tiene relación al uso de un idioma indígena es preocupante, el 31.8% del total de quienes aceptan ser indígenas hablan exclusivamente el castellano. De esta población el 25.0% es considerada como “indigentes” y un 51.1% como “pobres”; son quienes en un 66.4% se dedican a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, y un 11.0% dedicados al comercio; en condiciones de “empleo no pleno” o “empleo no remunerado” (con un 50.9%,) tan solo el 14.7% se encuentran con un “empleo adecuado/pleno”. Sus condiciones laborales son precarias porque el 74.7% pertenecen al sector informal, en su mayoría sin acceso al seguro social (77.5%), trabajando en calidad de jornalero (36.7%) y el 26.7% por contrato temporal, ocasional o eventual, los que no reciben transporte (92.8%), ni reciben ningún tipo de seguro médico (99.2%).
![]()
Por favor , indicarme la fuente de los datos estadísticos.