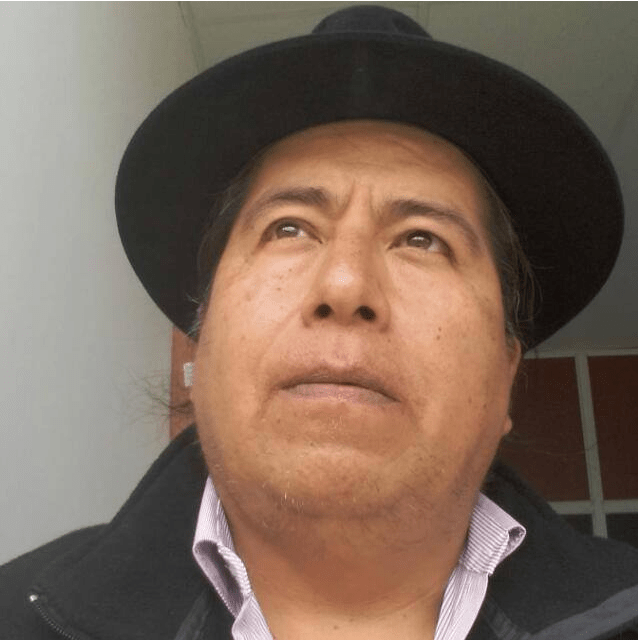 Por: Alfonso Cachimuel / 18-05-2018
Por: Alfonso Cachimuel / 18-05-2018
Los pueblos ancestrales tuvieron una herramienta que actualmente causa asombro a los cientistas y academicistas occidentales como es la observación del cosmos; los abuelos conocían y practicaban la disciplina en el tiempo y un orden en el espacio celeste incansable y que las estrellas podían girar todas en torno a un grupo de ellas que semejan a una ave con las alas desplegadas o un humano con los brazos extendidos, al aventador o la cruz del sur, etc.
El hombre andino por milenios aprehendió y evidenció construyendo espejos de agua en las cumbres o pucarás del callejón interandino para capturar la imagen de cada una de las luminarias y reproducir en piedra la forma y proporción de la figura cruciforme. Los astrónomos andinos observaban todo el año, la sombra que proyecta un objeto y constataron el desplazamiento de la tierra alrededor del sol; de la observación del movimiento de la sombra deriva la concepción de un tiempo circular y cíclico para los pueblos ancestrales de Abya Yala.
El desplazamiento del globo terrestre era fácilmente observable en las tierras de la mitad del mundo, en la cual se efectuaba con asombrosa exactitud matemática cada ciclo de trimestres, un ciclo anual de cuatro tiempos como la cruz de cuatro puntas. Esta fue la base del calendario solar andino.
En nuestro país, junto al Pucará de Rumicucho existe una montaña compuesta por 2 cimas a manera de cabezas siamesas, en la unión de las dos existe una franja alargada, en la cual se celebran los rituales del equinoccio, es decir, las fiestas de la mitad del mundo. Cuando llegaron los geodésicos franceses realizando la medición de la tierra y ubicando el punto que divide el norte del sur, lo hicieron el actual obelisco con un error a un poco más de 1000 metros de donde la ubicaron los astrónomos nativos.
El pucará Catequilla es el lugar exacto y preciso milimétricamente calculado de la mitad del mundo y del tiempo; se encuentra en línea recta con otros centros astronómicos: Rumicucho, Cochasqui y Puntiachil, formando la línea equinoccial. Esta es paralela a la establecida por los Geodésicos. Coschasquí fue un importante observatorio astronómico ubicado en un lugar privilegiado, era un mirador estratégico en una área de 15 hectáreas, ahí se construyeron 15 pirámides. En 1736, sirvió para las triangulaciones que realizaron los geodésicos al medir el cuadrante terrestre.
Estamos en la recta final para celebrar y vivenciar otro de los acontecimientos de nuestro calendario ritual agro-astronómico como es solsticio del Inti Raymi… Es hora sentir; ver, hablar y practicar la revitalización de nuestra cosmovivencia milenaria. El reto es fortalecer nuestra identidad con saberes y prácticas del gran legado científico y tecnológico ancestral.
Conocimiento y praxis de la astronomía andina, artículo de Alfonso Cachimuel. Lea y escucha en #Riksinakuy (https://atomic-temporary-17868035.wpcomstaging.com/). 18-05-2018
![]()